Desde la antigüedad se ha venido generando legislación relacionada con el mar; la más antigua la encontramos el año 475 a. C, y es conocida como la ley “rodia”. Fue dictada por Rodas en relación a las mercancías lanzadas desde un barco.
Y en el derecho romano también encontramos legislación al respecto.
Por lo tanto, el “Llibre del Consolat de Mar” no es el primer documento de la historia en tratar de asuntos del mar, pero sí tiene una importancia singular en la historia. Es compendio de las leyes de derecho marítimo preexistente (romano, griego, bizantino, rodio…), que fue aplicado desde el primer cuarto del siglo XIV, y hasta el siglo XIX de forma generalizada por muchos reinos, señoríos y países, y esporádicamente hasta bien entrado el siglo XX en juicios sobre conflictos relacionados con el comercio marítimo, siendo que ocasionalmente es referente incluso bien avanzado el siglo XX. El mérito de esta compilación de leyes radica en que es la primera obra que recopila las diversas leyes y costumbres marítimas preexistentes.
Compilaciones de derecho se han llevado a cabo varias, pero en lo tocante a derecho marítimo, la primera se llevó a efecto en Valencia entre los años 1320 y 1330, significándose como única referencia en todo el Mediterráneo, y permaneció como tal hasta 1681, cuando Francia erigió su propia ordenanza, momento que comenzó a perder jurisdicción paulatinamente hasta que en España se implantó el Código de Comercio el año 1829, de inspiración francesa.
Si estamos marcando cuándo desapareció la figura jurídica, centrémonos nuevamente en sus orígenes.
En los prolegómenos del Consulado del Mar podemos incluir los “furs nous”, o nuevos fueros, promulgados en Valencia por Jaime I en 1270, que hacen mención a aspectos importantes del derecho marítimo, en los que se justificaba la potestad de los hombres de la mar para sustituir al juez e interpretar unos usos y costumbres del mar que el mismo derecho reconocía para los navegantes. “Costumes dels feyts de la mar” (costumbres de los hechos del mar) que hacían referencia estricta al derecho natural y eran aplicables a los navegantes, sin que de su aplicación pudiese sustraerse nadie por naturaleza o extracción social.
Trece años después de los “furs nous”, el 1 de diciembre de 1283, Pedro III decreta la creación del que sería el primer tribunal mercantil de los reinos de las Españas, el Tribunal del Consolat del Mar, cuya misión sería atender y juzgar los asuntos que pudiesen surgir entre mercaderes y hombres de mar. Con una particularidad: La normativa especial del mar debía prevalecer sobre la normativa general del Reino.
Se trata, sin lugar a dudas, de un hito legislativo en el que se regulaba tanto la seguridad de las naves como las relaciones laborales, el mercado marítimo, y la seguridad jurídica, que se manifestaba con la creación del cónsul itinerante, que viajaría en las naves.
Y quedaba especificada la función de cada elemento humano.
Así, “el senyor de la ñau” es el más alto responsable de la misma, tanto en lo relativo a las personas embarcadas como en lo relativo a las mercancías transportadas.
El “escriva de la ñau” es un notario cuya misión es anotar todos los acontecimientos generadores de derechos u obligaciones entre personas.
Los “mariners de la ñau”, sujetos a la acción del derecho en tanto que sujetos por un contrato que sólo podían rescindir por matrimonio, por actos de romería o por encontrar otra colocación más ventajosa, y que les hace propietarios de unos derechos como el salario, que pueden reclamar incluso hasta obligar al “senyor de la ñau” a vender la nave, y también les asistía el derecho a invertir el importe de su salario y transportar las mercaderías en la propia nave, sin pagar flete.
Los “peregrins” eran los pasajeros, que en caso de necesidad tenían derecho a ser defendidos por el patrón, y tenían también la obligación de defender al patrón en caso de necesidad. Y ambas obligaciones podían alcanzar diverso grado dependiendo de las facultades físicas del pasajero, que también tenían repercusión en el precio del pasaje. Así, el precio pagado por un anciano achacoso, sería mayor que el pagado por un joven vigoroso.
Y todo, controlado desde el Consulado del Mar de Valencia.
Pero debemos conocer el porqué de las cosas. La concesión de este privilegio a la ciudad de Valencia no fue un asunto circunstancial o de gran visión económica por parte de la monarquía. El resultado sí fue muy favorable, pero la situación que dio lugar al mismo era de extrema tensión, ya que en 1283 el rey estaba excomulgado y en guerra con la casa de Anjou, a la que apoyaba el papa francés Martín IV, que quería coronar a Carlos de Valois como rey de Aragón.
En medio de este conflicto, es cuando los comerciantes valencianos solicitaron la creación de un Consulado de Mar con jurisdicción autónoma, formada por dos cónsules elegidos de forma anual por los prohombres de la ciudad «entendidos en los usos del mar», con jurisdicción real para dirimir todos los pleitos que nacieran entre comerciantes y hombres de mar en general. E imponían la marginación de la Corona al contar también con un juez de apelaciones (o “jutge d'apells”) que juzgaría de las apelaciones en lugar del rey.
Y Pedro III, acosado por la situación y no teniendo capacidad de negociación se vio obligado a conceder a los nobles aragoneses el Privilegio de la Unión, y a Valencia el Consulado del Mar. Dos instituciones que con el tiempo fueron ejemplares, pero que en principio mutilaban la autoridad real.
Pero Pedro III coló una trampa a la institución del Consulado del Mar, y es que para resolver los casos planteados, los cónsules deberán aplicar los usos y costumbres de Barcelona, siendo que los cónsules de Barcelona carecían de la autonomía que se otorgaba a los cónsules valencianos.
Pero, fricciones aparte, la creación de la institución fue un acierto que se incrementó con el tiempo, llevando a cabo una labor impecable. Valencia sería la responsable de establecer y controlar el buen funcionamiento de los Consulados del mar levantinos, que tras el de Valencia fueron creándose en Mallorca en 1326, en Barcelona en 1347, en Tortosa en 1363, en Gerona en 1385, en Perpiñan en 1387, en San Feliu de Guixols en 1443 y en Alicante en 1785.
Esa expansión se refiere, naturalmente, a la Corona de Aragón, pero el sistema también fue adoptado por la corona de Castilla, viéndose reflejado en el consulado de mercaderes de Sevilla, Bilbao, Burgos, San Sebastián o Málaga.
Y llegó más allá, pues fue adaptado por otras ciudades del Mediterráneo como Marsella o Niza.
El desarrollo del consulado del Mar de Barcelona tuvo lugar de la mano de Pedro IV, que en 1348, tras haber derrotado militarmente a los nobles de la Unión en las batallas de Epila y Mislata, lo dotó de nuevas funciones. También en 1394, Juan I creaba dos instituciones que reforzaban el peso político y social de los comerciantes: los Defensores de la Mercadería, que velaban por los intereses del mundo mercantil, y el Consejo de la Mercadería o de los Veinte, que se ocuparía de la gestión de la Lonja, la sede del Consulado del Mar de Barcelona.
Pero ya en España, a principios del siglo XVIII y como consecuencia de los Decretos de Nueva Planta, fueron suprimidos todos los Consulados del Mar en el Mediterráneo, excepto en Mallorca y Barcelona, donde estuvieron vigentes hasta 1829.
Así, el año 1714 Felipe V convirtió la Lonja de Barcelona en cuartel, pero el Decreto de Nueva Planta de 1716 atendió la continuidad del Consulado del Mar, si bien privado de atribuciones importantes, como era el derecho de periatge, el impuesto que se cobraba a todas mercancías que se cargaban y descargaban en el puerto, con lo que, privado de fuente de ingresos, los comerciantes trataron la creación de organismos que lo supliesen.
Pero el espíritu del Consulado del mar sigue vigente, siendo que en fecha como marzo de 1937, el tribunal de apelación de Alejandría citó un capítulo del libro para dictar una sentencia.
De hecho, actualmente el Consulado de Mar de Barcelona sigue existiendo. Se trata de un órgano de resolución de conflicto dependiente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
BIBLIOGRAFÍA:
Consulado del Mar (Barcelona, España). En Internet https://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/46779/imprimir Visita 12-9-2024
El derecho marítimo a través del tiempo. En Internet https://historiadelderechomaritimo.wordpress.com/2014/10/31/los-consulados-del-mar-un-pequeno-acercamiento/ Visita 12-9-2024
García Espadas, Andrés. Los consulados del mar. En Internet https://hycmar.com/los-consulados-de-mar-i/ Visita 12-9-2024
Libro del Consulado del mar. Traducido por ANTONIO DE CAPMANY. Cámara oficial de comercio y navegación de Barcelona 1965. Editorial Teide N." Registro, B. 512 - 61 - IV Depósito legal, B. 14.732 - 61 - IV
Montagut Estragués, Tomás de. EL LLIBRE DEL CONSOLAT DE MAR YEL ORDENAMIENTO JURIDICO DEL MAR. En Internet https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/134765.pdf Visita 12-9-2024
¿Sabías que el primer tribunal mercantil de España se fundó en Valencia? En Internet https://www.valenciabonita.es/2021/02/18/primer-tribunal-mercantil-de-espana/ Visita 12-9-2024



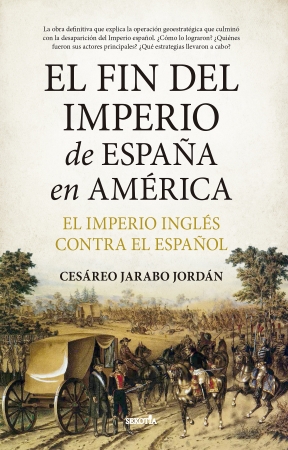
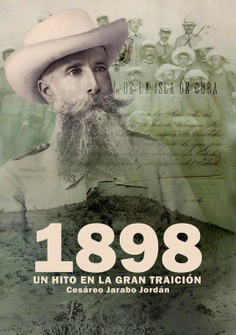









0 comentarios :
Publicar un comentario